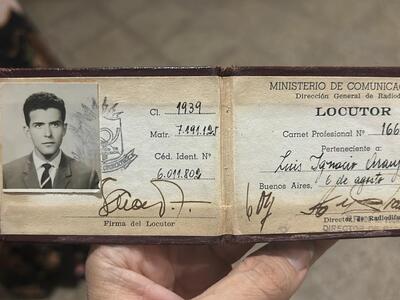En el ámbito de lo legal, la justicia debe ser un faro de equidad y certeza, un camino sin vallas hacia la verdad objetiva. Sin embargo, en la práctica diaria, debe sortear todo tipo de inconvenientes y maniobras incalificables en el curso de su realización, buena parte de ello debido al accionar de litigantes inescrupulosos que, mediante maniobras dilatorias y prácticas astutas, obstaculizan la administración de justicia.
Esta problemática, persistente en los sistemas judiciales, encuentra eco en la jurisprudencia así “se sancionó la conducta de un litigante que presentó recursos reiterativos y manifiestamente improcedentes, calificándolos como una “estrategia dilatoria” que afectaba el derecho de defensa de las partes y la celeridad procesal”[1]. Este fallo subraya la necesidad de identificar y frenar prácticas que buscan prolongar innecesariamente los procesos, afectando la credibilidad del sistema judicial.
La manipulación de herramientas procesales no solo impacta a las partes involucradas, sino que, como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la dilación indebida en los procesos constituye una violación al derecho a un juicio en plazo razonable, consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. [2] Esta arbitrariedad erosiona la confianza en las instituciones, enfatizando el impacto en la credibilidad del sistema.
COSAS VEREDES
En muchos países, la legislación ha intentado, en vano, frenar estas prácticas nocivas. Algunos sistemas imponen sanciones económicas o restricciones procesales a quienes abusan del derecho de apelar, pero estas medidas no siempre son suficientes.
En nuestro país, el artículo 45 del CPCyCN faculta a los jueces a imponer sanciones por temeridad o malicia procesal, pero su aplicación es inconsistente pues “se multó a una parte por presentar recursos frívolos con el único propósito de dilatar el proceso, pero la sanción no logró disuadir futuras conductas similares”[3]. Los juzgadores enfrentan a entendidos en navegar las grietas del sistema, aprovechando tecnicismos y vacíos legales.
Estas situaciones plantean a menudo un desafío ético: ¿hasta dónde se admite que es legítimo defender a un cliente y cuándo se cruza la línea hacia la manipulación? Así, “se cuestionó la actuación de abogados que, mediante presentaciones reiterativas, buscaban prolongar un litigio, afectando el derecho de acceso a la justicia del demandante” [4] Asimismo, la problemática de la designación jueces -que son designados y asumen- en carácter provisorio, se encuentra reflejada en la Corte que determinó: “que la falta de estabilidad en el cargo de los jueces compromete su independencia e imparcialidad, afectando la objetividad de los fallos y perpetuando la inercia judicial”. [5] No son pocos los tropiezos que acorralan al sistema judicial que sigue su curso sin mayores cambios en su proceder.
El abarrotamiento de causas, el extravío de expedientes, la mala atención en las mesas de entradas y el incumplimiento de procedimientos reglados, agravan la existencia de una mora inescrupulosa, pues también se destacó: “que la acumulación de expedientes y la falta de recursos humanos e infraestructura son factores que contribuyen directamente a la demora en la resolución de casos, afectando el derecho constitucional al acceso a la justicia.”[6]
Y como si esto fuera poco, también hay que lidiar con el “abusador procesal compulsivo, que es un litigante sarcástico, que pretende con sus planteos reiterativos, continuar con una litigiosidad innecesaria, con el solo propósito de entorpecer el resultado de su accionar perdidoso”[7]
¿QUIÉN PAGA LOS GASTOS?
El impacto de estas conductas es devastador. Los costos legales se acumulan, las resoluciones se retrasan y la incertidumbre se convierte en una carga insoportable. Tiene dicho la Corte IDH “que los Estados tienen la obligación de garantizar un proceso judicial efectivo y en plazo razonable, y que las demoras injustificadas constituyen una denegación de justicia”[8].
En el ámbito local, “se reconoció el daño moral y económico causado por dilaciones procesales prolongadas, ordenando una indemnización al demandante. La acumulación de expedientes y las demoras en la alzada benefician a los litigantes ‘chicaneros’, en perjuicio de quienes actúan de buena fe.”[9] lo que ya es moneda corriente en la actualidad.
Es imperativo que los juzgadores actúen con firmeza, como se vio: “En donde se sancionó a un litigante por abuso procesal al presentar recursos infundados que retrasaban la ejecución de una sentencia.”[10]
Sería beneficioso que los colegios de abogados, refuercen los códigos de ética y que los legisladores diseñen normas que desincentiven estas prácticas. Ya es un dicho reiterativo la frase “la justicia retrasada es justicia denegada” y cobra relevancia en situaciones donde: “se subrayó que las demoras procesales vulneran el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.”[11]

LA SOCIOLOGÍA DEL NO HACER
La sociología de la inercia judicial, examina cómo los sistemas judiciales perpetúan patrones de comportamiento, debido a factores sociales, culturales, históricos y organizativos.
Esta inercia, no es solo un problema técnico, sino que está influenciada por hábitos arraigados, intereses de poder y burocratización. La Corte IDH, “destacó que la resistencia a reformas procesales y la adherencia a prácticas obsoletas perpetúan la ineficiencia judicial, afectando especialmente a los sectores más vulnerables”.[12]
La burocracia y la falta de infraestructura, también contribuyen a esta problemática. Pues se reconoció que” la carencia de recursos y personal capacitado agrava la mora judicial, generando una “inercia estructural” [13] en el sistema, desde la perspectiva de Foucault, la inercia judicial puede entenderse como una reproducción del “capital simbólico” de las instituciones legales, donde los actores protegen su estatus y autoridad.
Este enfoque se refleja en casos “donde se señaló que las estructuras judiciales perpetúan desigualdades al resistir cambios que beneficien a grupos marginados.”[14]
EFECTOS DE LA INERCIA JUDICIAL
Es más que obvio que los retrasos en la justicia generan desconfianza y desigualdad en el acceso a la justicia, se determinó: “que las demoras excesivas en la investigación de un caso violaban el derecho a la justicia, afectando la confianza pública en las instituciones.[15]
En el ámbito local, se destacó: “cómo las demoras en la resolución de casos perpetúan discriminaciones y agravan la vulnerabilidad de las partes. La resistencia a reformas, como la digitalización de procesos o la justicia restaurativa, refuerza la inercia.[16]
Desde distintas esferas se instó a las autoridades a “implementar sistemas digitales para agilizar trámites, señalando que la falta de modernización contribuye a la acumulación de expedientes”, [17] pero al perecer nadie controla si la medida resultó idónea o solo se tradujo en expresión de anhelos.
Así las cosas, sostenemos que la sociología de la inercia judicial, nos invita a identificar y denunciar las causas de la ineficiencia y a exigir reformas que aborden tanto los aspectos técnicos como las relaciones de poder.
Solo así se podrá combatir la plaga de los procesos interminables, garantizando que la justicia sea un derecho accesible para todos, y no un privilegio de quienes pueden soportar los costos de un sistema caro, lento e ineficiente.
REFERENCIAS
[1] “Pérez, Héctor Hugo c/ Estado Nacional” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, 2018),
[2] “Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua” (1997
[3] En el fallo “Banco de la Nación Argentina c/ Fernández” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, 2020),
[4] En “López, Jorge c/ Provincia de Buenos Aires” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 2019)
[5] Corte IDH. En “Caso Apitz Barbera y otros vs. Venezuela” (2008),
[6] La CSJN, en “Rizzo, Jorge Gabriel (causa N° 3409)” (2015),
[7] Ver Miguel Brevetta Rodríguez: El abusador Procesal Compulsivo. https://brevetta.blogspot.com/2025/07/el-abusador-procesal-compulsivo.html
[8] La Corte IDH, en “Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras” (1988), estableció que
[9] “Fernández Prieto, Carlos c/ Estado Nacional” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, 2021)
[10] “Gómez, María c/ Banco de la Nación Argentina” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala D, 2022),
[11] como “Maldonado, Daniel c/ Estado Nacional” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2017),
[12] en “Caso López Álvarez vs. Honduras” (2006)
[13] En “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ Consejo de la Magistratura” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, 2020),
[14] “Caso Yatama vs. Nicaragua” (Corte IDH, 2005),
[15] . En “Caso Bulacio vs. Argentina” (Corte IDH, 2003)
[16] el fallo “Álvarez, Juan c/ Estado Nacional” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M, 2023)
En “Rodríguez, Ana c/ Provincia de Santa Fe” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 2022), [17]
Más Leídas