
“Y quién pondrá fin a mi diario al caer, la última hoja en mi calendario”, así termina la canción de Serrat que es una dura poesía sobre la muerte. Dura porque habla con claridad de las cosas fácticas que acontecen tras la muerte.
Por hechos personales, la idea de la misma ha rondado mi vida estos últimos días y me pareció oportuno este ensayo sobre lo que significa para nosotros, los mortales, la idea ineludible de la finitud.
Porque de eso se trata todo. En nuestra estructura mental tenemos la idea de que somos infinitos, poderosos, que nada puede contra nosotros. Pero íntimamente sabemos que somos mortales, finitos, efímeros.
Y esa experiencia es tomada como una afrenta casi atávica, que se nos reflota por un ser cercano que parte a otra dimensión o por un famoso que sale en los medios como noticia luctuosa y que nos muestra que la parca no hace distingos. Todos vamos al mismo destino.
El tema no es de quién parte, sino de quienes quedan. El dolor de la ausencia, la oquedad existencial, el dolor del alma. ¿Cómo, por qué, adonde estará ese ser, ahora, si ayer era voz y vida, cuerpo y alma en consistencia?
El dolor viene de la mano de la resistencia. Nos duele la ausencia y nos duele el no saber cómo vamos a lidiar con la misma. A la ausencia me refiero. Somos un universo inconmensurable en el que nuestra pequeñez queda demostrada por la voracidad de la muerte que impunemente se lleva a alguien que nos completaba y nos sentimos desvalidos.
En ello la religión católica ha dado un mensaje sinuoso. Por una parte, nos habla de la “vida eterna” y propicia el llanto con un mensaje que habla de la resignación cristiana ante la voluntad divina, haciendo de la muerte un hecho que merece nuestro llanto, un día gris y un negro vestir que acompaña de parabienes el luto.
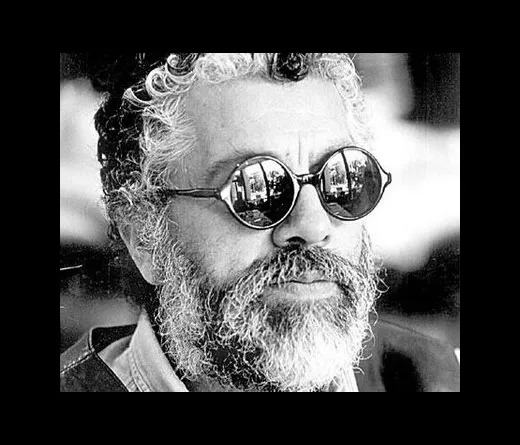
OTRAS CULTURAS
En México es famosa la celebración del día de los muertos, que para ellos es toda una festividad que adhiere a la muerte desde una perspectiva muy distinta a la del llanto, la desesperación y la sensación de vacío que promueve la cultura de nuestras latitudes. El famoso día de los muertos que incluso Hollywood llevó a la pantalla grande con la película “Coco”.
Mucho más lejos aún de la nuestra, la cultura india realiza la cremación pues se cree que el fuego libera el alma del cuerpo, permitiéndole continuar su viaje hacia la reencarnación o la moksha (liberación espiritual).
En Ghana es común que el féretro sea llevado por hombres que han ensayado una coreografía previa. Esto es exactamente lo que veíamos en un video que durante la pandemia se hizo viral. Unos hombres de color bailando una canción que se convirtió casi en el ícono de la cuarentena, mientras portaban un féretro.
Al punto tal de que los primeros sones de tal canción nos remiten inexorablemente a aquellos días, y a una pausa oportuna entre tanto dolor por el aumento exponencial de casos de Covid en el mundo entero. Era como mirar eso que no comprendíamos y no asediaba, con cierta laxitud.
Tal vez, y sólo tal vez, tendríamos que mirarla (a la muerte me refiero) como parte de la sucesión de hechos que se dan en la vida, inexorablemente. Pero con verdadera resignación cristiana. Lo que pasa es que mientras tanto debemos lidiar con una idea que es una afrenta…la finitud de nuestras vidas.
Somos finitos e iguales. Y a ello se suma el otro tema, el coyuntural, el material. Los bienes (para el que todos esperan luego de hacer una respetuosa pausa) y luego preguntan con regular disimulo, “¿qué me tocó?, hay que vender y dividir, pero somos muchos”; y así sucesivamente.
“¿Quién vaciará mis bolsillos?
¿Quién liquidará mis deudas?
A saber”

Se preguntaba Serrat…
¿Y si pensáramos en la muerte como una liberación?
Facundo Cabral, al ser consultado sobre la misma, decía: La muerte trabaja para recrear la vida. Es un reordenamiento. La que llamamos muerte es en realidad una mudanza. Uno deja el cuerpo que le fue tan útil para caminar en esta etapa terrena y vuela con su espíritu, que es lo que pasa con el sueño cada noche. Estamos para siempre, por eso tenemos que empezar a llevarnos bien con la vida porque la muerte es una recreadora de la vida.
Y agregaba un dato revelador: Hay una comunidad indígena en Guatemala, cuyos miembros son descendientes directos de los mayas, que cuando se retiran de una reunión en la noche no dicen "voy a dormir", sino "voy a ensayar la muerte". Tal vez la vida es lo que va de la mañana a la noche. Vivimos 365 vidas por año.
Y en ese mismo sentido el genial Jorge Luis Borges decía: ”Voy a morir y voy a cesar, y qué más puedo querer que eso, qué cosa más grata puede haber que la muerte, que se parece tanto al sueño que es quizá lo más grato de la vida”.
Tristes por la ausencia, felices por saber que quien parte está en una mejor posición, porque egresó del a veces muy difícil adoctrinamiento de la vida.
La muerte como una liberación, un pensamiento que quizá nos ayude a sentir menos dolor y más comprensión de los inevitables procesos humanos.
Si al final, como el mismo Borges definía la muerte, es: “… el olvido que seremos”.
Esto no es triste, es solo inevitable
Más Leídas








