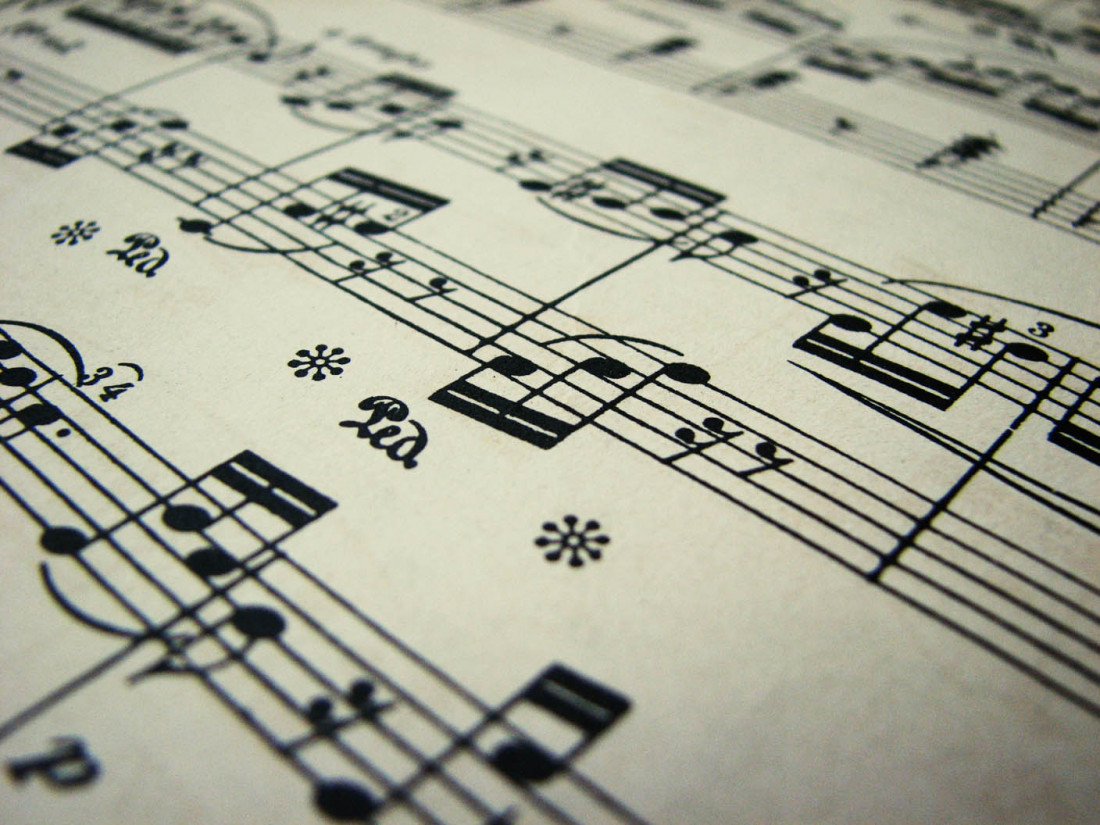
Cada 22 de noviembre el calendario nos recuerda que es Día de la Música, en homenaje a Santa Cecilia, aquella mujer que, según cuentan las crónicas, murió alrededor del año 180, cantando a Dios mientras todo a su alrededor se desmoronaba.
Uno podría decir que, ya en aquella época, se estrenaba el primer “unplugged” de la historia: sin micrófonos, sin autotune y, sobre todo, sin necesidad que un productor la convenciera de que el tema necesitaba “más beat”.
Hoy, tantos siglos después, no hace falta ser santo para dedicarse a la música, pero quizá sí haga falta un poco de paciencia. Porque si algo muestra este día es la extraña convivencia entre lo que fuimos, lo que somos y lo que escuchamos.
En un rincón del país todavía suenan bombos, que marcan chacareras de patio con esa mezcla de zapateo, tierra y madrugada que no necesita presentación. La música tradicional argentina no vive en museos: vive en las peñas, en los festivales, en los patios de tierra húmeda donde alguien siempre conoce a alguien que toca la guitarra “como los de antes”.
Y mientras tanto, en otro rincón -uno más urbano, más iluminado, más lleno de cables y pantallas- reina el reggaetón, el rap y todos esos géneros donde la poesía suele entrar de incógnito y donde el bajo hace temblar vidrios y convicciones. Para muchos jóvenes, ahí está la banda sonora de su tiempo: ritmos rápidos, letras pegadizas y poco profundas y la garantía de que el cuerpo, por más que se resista, tarde o temprano se mueve.
Ambos mundos pueden coexistir, aunque a veces se miren de reojo. Y no sin ironías: la chacarera, que nació como un baile de encuentro, parece hoy más compuesta que varias letras contemporáneas que repiten “mami” con más entusiasmo que diccionario. A su vez, el reggaetón. ese villano perfecto para los nostálgicos, tiene algo que la música tradicional siempre valoró: la capacidad de reunir gente, de generar comunidad, de decir “estamos acá”, aunque nadie sepa muy bien qué hacemos.
La música, al final, es territorio de mezcla. No es casual que muchos músicos jóvenes de folclore incluyan bases electrónicas o que los productores urbanos se animen a poner violines, bombos o guitarras criollas en sus tracks. Si uno mira con atención, la frontera entre lo tradicional y lo actual no es muro: es zamba con trap, chacarera con beat, y reggaetón que, cada tanto, intenta rimar algo más que “ella baila sola”.
La música cambia como cambiamos nosotros. Que una chacarera puede decir más de una provincia que cualquier slogan turístico, y que un género moderno puede ser la excusa para que miles de pibes se animen a hacer música, aunque sea desde un celular.
¿Que algunas letras podrían tener una segunda lectura antes de salir al mundo? Sin dudas. ¿Que algunas chacareras podrían renovarse un poco sin perder esencia? También. Pero la música es eso: una conversación permanente entre tiempos, ritmos y generaciones. Una charla donde nadie tiene toda la razón, pero todos tienen algo para decir.
La música nos convoca con la misma idea que inspiró a Santa Cecilia: la música sostiene incluso cuando el mundo se vuelve ruido. Puede curar, puede unir, puede molestar, a veces todo al mismo tiempo, pero siempre nos acompaña.
Así que celebremos: con bombo o con parlante portátil, con guitarra criolla o con beat caribeño, con huayno, trap, cumbia, rap o chamamé. La música, esa compañera que no pide permiso, merece su día. Y nosotros merecemos seguir escuchándola, aunque cada tanto nos obligue a preguntarnos cómo logró viralizarse esa letra.
Porque si algo está claro es que la música cambia. Pero el placer de escuchar, por suerte, sigue afinado. ¿O acaso hay mejor crítica que la que se puede bailar?
Más Leídas








