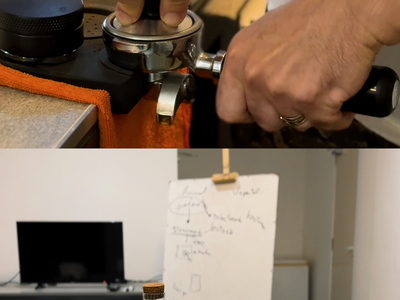Para muchos fue simplemente el comienzo de una nueva semana, una más entre tantas. Pero para millones de personas alrededor del mundo, y especialmente para quienes vivimos en Argentina, no fue un día más. Nos despertamos con una noticia que nos atravesó el alma: la muerte del Papa Francisco.
Aquel hombre que alguna vez nos hizo llorar cuando escuchamos “Habemus Papam”, un cálido atardecer en Roma, ahora nos conmovía, pero esta vez con un adiós inesperado, pero inevitable.
Para nosotros, para el pueblo, para quienes lo sentimos cercano, ese día se convirtió en uno de luto profundo. Murió Jorge Mario Bergoglio, pero también partió Francisco: el Papa de los humildes, el que eligió su nombre en honor a San Francisco de Asís, el santo de los pobres, de la paz, de los desposeídos. Murió el hombre que vino a sacudir los cimientos de una Iglesia anquilosada, a recordarnos que la fe, si no se convierte en acción y compasión, pierde su sentido más puro.
Francisco fue, antes que nada, un porteño. Hincha de San Lorenzo, apasionado por el fútbol, el tango y el mate. Era uno de nosotros. Caminó por nuestras calles, viajó en subte, escuchó nuestras angustias y nuestras alegrías. Pero su mirada siempre iba más allá de la capital: su corazón latía por las periferias, por los descartados, por aquellos a quienes el mundo les da la espalda.
Su vida fue ejemplo de humildad. Como arzobispo de Buenos Aires, rechazaba los lujos, vivía en un pequeño departamento y cocinaba para sí mismo. Y ya como Papa, mantuvo esa misma línea. Rechazó los atuendos ostentosos, se trasladaba en vehículos sencillos, abrió las puertas del Vaticano a los pobres y a los migrantes, y pidió una y otra vez a los sacerdotes y obispos: “Huelan a oveja”.
Desde el inicio de su pontificado, en 2013, Francisco marcó una diferencia. No sólo por sus gestos, sino por sus decisiones concretas. A lo largo de más de una década, desafió estructuras milenarias, incomodó a sectores conservadores y sacudió conciencias. Lo hizo con firmeza, pero siempre con el corazón del pastor.
A través suyo se consolidó el diálogo interreligioso, se lo vio rezar junto a líderes judíos, musulmanes, ortodoxos, budistas, sentó las bases de una comunión de credos, a sabiendas que todos somos hermanos, hijos de un Dios todopoderoso.
Impulsó una mayor participación de los laicos y especialmente de las mujeres en roles claves de la Iglesia. Reconoció y abrazó a los miembros de la comunidad LGBT+, promoviendo una visión inclusiva y respetuosa, y aunque sus palabras muchas veces generaron polémica, nunca dejó de apostar al diálogo y la acogida.
Fue él quien dijo que no era nadie para condenar a un homosexual y fue él quien dijo que Dios no expulsaba a nadie.
Fue implacable en su condena a los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Reconoció los errores de la Iglesia, pidió perdón, y tomó medidas concretas para avanzar en la justicia y reparación. Puso en marcha reformas profundas en la curia romana y promovió una Iglesia pobre para los pobres, al estilo de Jesús.
Además, eligió cardenales de los rincones más olvidados del planeta, llevando la voz de África, Asia, América Latina y Oceanía al corazón del Vaticano. Francisco convirtió el centro en periferia y la periferia en centro.
Hasta el último día, Francisco fue fiel a su misión. Aun enfermo, con dolores constantes, con las huellas físicas de una vida de entrega, no quiso estar ausente en la Semana Santa. Celebró la Pascua, la fiesta más importante del cristianismo, cuando conmemoramos la resurrección de Cristo. Lo hizo sabiendo que quizás era su última vez. Fue su forma de ofrendarse, como lo hizo Jesús: con amor, con entrega total.
Murió como vivió: con sencillez, sin ostentaciones, en oración, rodeado del amor de su pueblo. Su figura se agiganta con el paso de las horas, y será aún más inmensa con el correr de los años. Francisco no fue un Papa perfecto, pero sí fue un Papa valiente, honesto, humano. Un hombre que no temió ensuciarse los pies por andar entre su rebaño.
Quedó una espina, una herida que hoy duele más que nunca: Francisco no pudo volver a su país. No volvió a la Argentina. Nunca lo vimos caminar por nuestras calles como Papa. Nunca le pudimos decir “gracias” en persona, desde esta tierra que tanto lo formó.
No fue por falta de deseo. Él mismo lo expresó en varias ocasiones: quería volver, quería abrazar a su gente. Pero las mezquindades, las internas políticas, las manipulaciones cruzadas lo impidieron. Francisco sabía que su visita iba a ser utilizada como bandera electoral, como trofeo de un bando u otro, y nunca quiso prestarse a eso. Prefirió quedarse lejos antes que ser usado.
Sin embargo, estuvo siempre presente. En sus mensajes, en sus gestos, en su insistencia por una Argentina más justa, menos desigual, más fraterna. Su corazón nunca se fue del todo. Hoy, su ausencia física se convierte en presencia eterna.
Francisco fue también un Papa incómodo para los poderosos. Fue criticado por sentarse con condenados, como Milagro Sala, o procesados, como Cristina Fernández. Fue duramente cuestionado por mantener diálogo con líderes como Nicolás Maduro o Daniel Ortega. Pero su rol no era el del juez, sino el del pastor.
El buen pastor no escoge a quién cuidar. No abandona a la oveja herida, ni al enemigo. Se queda cerca de quienes sufren, de quienes están presos, de quienes todos rechazan. Así entendía Francisco su misión: tender puentes, no levantar muros.
No todos comprendieron su lógica. Algunos todavía hoy lo rechazan, lo acusan, lo malinterpretan. Pero su legado hablará más fuerte que sus detractores. La historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar.
Francisco nos deja una Iglesia distinta. Más abierta, más pobre, más humana. Nos deja una brújula ética en un mundo cada vez más frío, más individualista, más violento. Nos deja una invitación constante a mirar al otro, especialmente al que sufre.
Y nos deja el orgullo inmenso de haber tenido un Papa argentino. Un Papa del fin del mundo, como él mismo se definió aquella tarde de marzo de 2013. Un Papa que supo combinar lo espiritual con lo terrenal, lo doctrinal con lo afectivo, lo universal con lo profundamente local.
Hoy lo despedimos con el corazón en la mano. Con la certeza de que está en la Casa del Padre, como tantas veces lo dijo. Y también con la convicción de que su figura crecerá con el tiempo, que su palabra seguirá guiando a muchos, creyentes o no.
Gracias por no callar cuando había que hablar.
Gracias por no dejarte manipular.
Gracias por caminar con los pobres, por escuchar a los jóvenes, por abrazar a los excluidos.
Gracias por recordarnos que el Evangelio no es una teoría, sino una forma de vida.
Gracias, Francisco, por habernos hecho sentir que el Papa era uno de los nuestros.
Gracias por tu vida, por tu entrega, por tu fe inquebrantable.
Hoy lloramos tu partida, pero también celebramos tu paso por este mundo. Nos bendeciste en vida, y sabemos que seguirás haciéndolo desde el cielo.
Hasta siempre, Jorge Mario, hasta siempre, querido Papa. Hasta siempre, Francisco.
Más Leídas