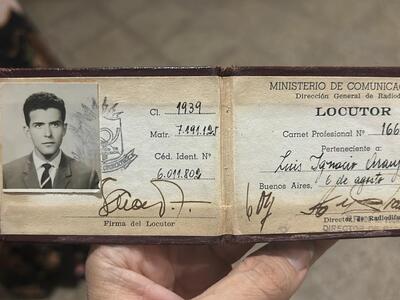En la Argentina contemporánea, el avance de las causas judiciales parece responder más a dinámicas de presión social y contexto político que a una aplicación pareja del derecho.
En este escenario, las causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual o acoso contra funcionarios públicos tienden a tener mayor visibilidad, repercusión y, en muchos casos, avances concretos en el ámbito judicial.
La justicia parece haber aprendido a reaccionar -tardía pero visiblemente- ante las denuncias por violencia de género, abuso sexual o acoso, incluso cuando los acusados son funcionarios públicos de peso.
Sin embargo, esa misma justicia pareciera que se vuelve lenta, reticente o directamente cómplice cuando los mismos funcionarios están involucrados en causas de corrupción.
Esa contradicción, cada vez más evidente, expone una doble vara que erosiona la confianza pública en el sistema judicial.
Basta repasar algunos nombres para ver cómo opera esta disparidad: José Alperovich, exgobernador y senador, fue denunciado por abuso sexual agravado, finalmente fue condenado y cumple prisión de forma efectiva.
Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, fue acusado por acoso sexual por una ex secretaria. La causa no se archivó, sigue en trámite y ha tenido cierta actividad judicial incluso ya enviando la misma a instancia de juicio oral.
Incluso Alberto Fernández, el ex presidente, denunciado por su esposa Fabiola Yañez, ha sido investigado y procesado.
En todos estos casos, aunque con demoras, la justicia ha avanzado. La razón no es solamente jurídica, sino también política y social.
En definitiva, la justicia no es ciega: ve y reacciona a los cambios sociales, pero también a los equilibrios de poder. La violencia de género se volvió intolerable para la opinión pública y eso repercute en el sistema judicial.
La corrupción, en cambio, sigue siendo un pecado aceptable dentro de los márgenes del poder. Y mientras eso no cambie, los expedientes dormirán en los archivos y las víctimas seguirán esperando justicia… en vano.
Contraste interesante y preocupante sobre cómo se aborda la violencia de género versus la corrupción dentro del ámbito público y judicial.
Por un lado, hay un aparente mayor compromiso institucional y mediático con los casos de violencia de género, mientras que los de corrupción suelen disolverse entre tecnicismos legales, prescripciones y, a menudo, pactos de silencio o impunidad.
Desde el auge del movimiento feminista con “Ni Una Menos”, en 2015, la presión sobre jueces y fiscales se volvió insoslayable.
No actuar frente a la violencia de género es hoy una condena pública. Y eso, al menos, genera movimiento en los tribunales.
En cambio, cuando se trata de corrupción, el paisaje es otro: causas dormidas, expedientes prescriptos, chicanas judiciales y pactos de silencio.
Los mismos personajes antes mencionados, Alperovich, Espinoza y Fernández tienen causas en su contra de corrupción, pero no lograron avanzar tan rápido como las otras donde el género está en el centro del debate. Sin embargo, ninguna de estas causas parece tener la celeridad o visibilidad que tienen las vinculadas a cuestiones de género.
Y siempre debemos recordar que la corrupción no solo se roba recursos, también roba futuro. Y lo hace con total impunidad.
Desde el retorno de la democracia hasta hoy, la historia política del país está marcada por escándalos de corrupción que, pese a generar indignación social y sacudir gobiernos, rara vez terminan con responsables condenados y cumpliendo penas efectivas.
¿A qué se debe esta contradicción? Por un lado, debemos analizar el contexto político social, donde la violencia de género se volvió una cuestión pública impostergable. No avanzar en esos casos es un costo político.
En cambio, la corrupción aún se percibe como un “mal estructural”, normalizado, y con menos costo electoral.
A ello debemos sumar la existencia de normativas y estándares internacionales, donde la Argentina ha ratificado tratados internacionales que obligan al Estado a actuar con diligencia reforzada ante casos de violencia de género (como la Convención de Belém do Pará), lo cual empuja a fiscales y jueces a intervenir más activamente. No existe un equivalente normativo de igual peso para la corrupción, salvo convenciones genéricas.
Y por último tenemos institutos procesales o normas penales y estrategias legales.
Los delitos de violencia sexual, especialmente cuando hay víctimas en situación de vulnerabilidad, cuentan con regímenes especiales de prescripción o incluso imprescriptibilidad.
En cambio, los delitos de corrupción están sujetos a plazos que, combinados con recursos judiciales interminables, muchas veces terminan en la nada.
Y no nos debemos olvidar de algo sumamente importante y de un peso específico determinante cuando de corrupción hablamos: la autoprotección del sistema político.
La corrupción afecta, traspasa y trasciende a todas las fuerzas políticas, y muchas veces las investigaciones son frenadas no solo por jueces o fiscales funcionales, sino por falta de voluntad institucional.
Hay un pacto implícito de no llevar demasiado lejos las causas que puedan comprometer a aliados o incluso adversarios con los que se comparte gobernabilidad.
¿Qué nos dice esta diferencia? Que la justicia avanza cuando hay contexto, presión social y voluntad.
No se trata solo de normas o estructuras judiciales: se trata de prioridades políticas y culturales.
Hoy, la violencia de género es intolerable -y eso está bien-, pero la corrupción debería serlo también. Porque mientras una lástima personas, la otra lastima al conjunto: destruye servicios públicos, desvía recursos, y perpetúa desigualdad.
Una democracia sólida no puede permitirse esta doble vara. Necesita una justicia que actúe con la misma firmeza frente al abuso de poder en todas sus formas. El silencio frente a la corrupción es también una forma de violencia.
Julio César Coronel
Más Leídas